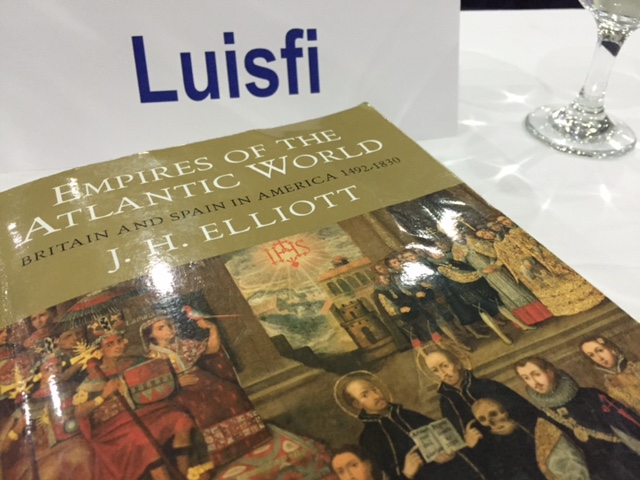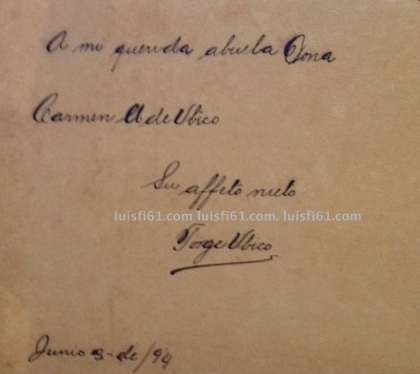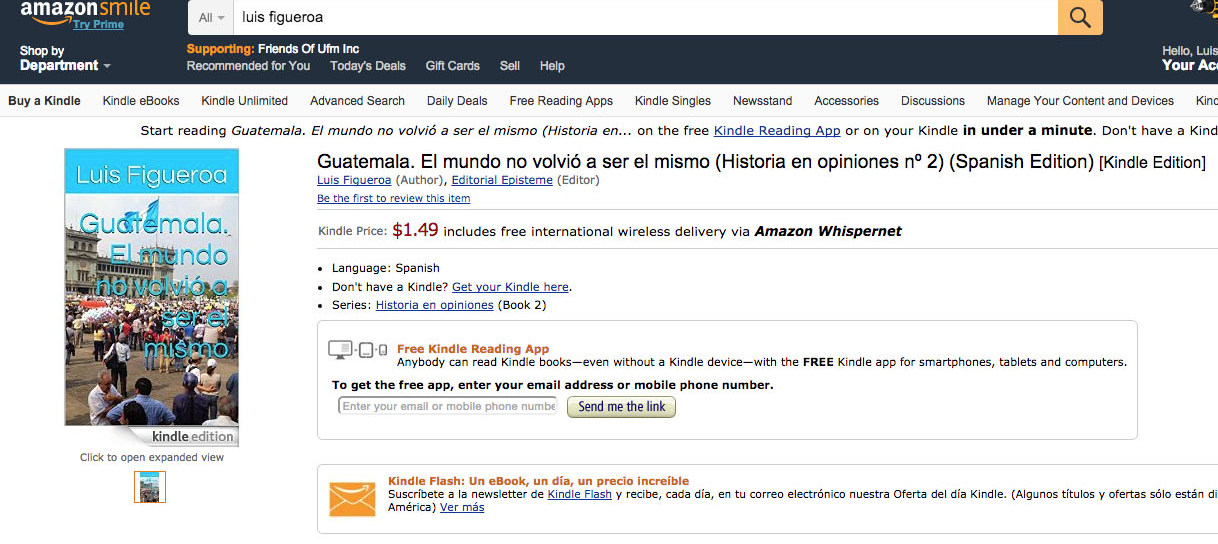Puedes escuchar el podcast aquí.
Recuerdo que me despertó el sonido horrible como de un tren que pasaba junto a mi casa, y luego el estremecimiento de la tierra. Mi cama se agitaba y yo tardaba en despertar del todo, tratando -al mismo tiempo- de entender qué es lo que estaba pasando.
Cuando cesaron los movimientos me levanté y me vestí. Mientras lo hacía escuchaba los llamados confusos de mis padres y mis hermanos. Una librera había caído sobre la cama de mi hermano, Gustavo. Pero había sido detenida por la cabecera y no lo había lastimado. Mi madre, o mi padre habían sacado a mi hermana, Guisela, que era la más pequeña; y mi hermano, Juan Carlos, estaba sacando a su perro, Manix, de debajo de la cama. Simón, el papá de Manix acompañaba a mis papás como era su costumbre.
Salimos a la calle y todo estaba en orden…excepto los vecinos que también estaban afuera. Mis padres sacaron los carros a la calle y empezaron a sacar de la casa agua, colchas, y seguramente algo de comer.
Al amanecer todo estaba bien a nuestro alrededor. Parecía que no había pasado nada porque todas las casas estaban en pie y el único daño en la nuestra lo había sufrido una botella de Emulsión de Scott que se había caído en el comedor.
No había teléfonos y no había forma de comunicarse con mis abuelas que vivían del otro lado de la ciudad; así que temprano, con mi papá, fuimos en su busca. Cuando salimos de la zona 15 y llegamos al columpio de Vista Hermosa vimos los primeros daños alarmantes. La carretera estaba quebrada y había derrumbes. Más adelante había una pared colapsada. En la medida en que avanzábamos hacia el Centro y hacia el Norte de la ciudad veíamos más destrucción, y el corazón se me aceleraba.
Recordaba las historias que mi tía abuela, La Mamita, contaba acerca de los terremotos de 1917 y 18. Recordaba historias de la ciudad devastada, de cómo su familia había tenido que ir a acampar al Parque Concordia. Recordaba historias de la escasez de agua y de alimentos y de la gripe española. Todo aquello daba vueltas en mi cabeza.
Llegamos a la zona 3 donde vivían mi abuelita Juanita y La Mamita. Ahí la devastación era casi total. Había casas completamente destruidas y había escombros en las calles. Yo me imaginaba sacando los cuerpos de las dos viejitas… y en fin…fue un inquietante caminar a lo largo de tres, o cuatro cuadras de ripio esparcido en las calles. Se sentían la angustia y la desolación de las personas. Cuando llegamos a su casa, las viejitas estaban bien. La casa estaba resquebrajada pero en pié. Ellas y unas amigas, tomaban café en la sala, con los perros y todo estaba bien. Sacamos a las señoras y nos llevamos lo más necesario antes de dejar cerrado el inmueble. Luego nos fuimos a la casa de mi abuela Frances. Al llegar a la Avenida Independencia nos enteramos que varias casas se habían ido al barranco y que había muertos. Rápidamente llegamos a la casa de mi abuela, que estaba en perfectas condiciones.
Ahí estaban mi abuela Frances; Helen, una amiga de ella; mi tía Patricia y mis primos. Luego de constatar que todo estaba bien pasamos gasolina del carro de mi abuela al de mi padre y como yo tragué un poco de combustible en el proceso, fui al enorme congelador de mi abuela y me comí dos panes congelados. Y ese fue mi desayuno.
Entonces volvimos a nuestra casa, con la abuelita Juanita y La Mamita, y mi madre ya tenía todo organizado allá.
Para hacer la historia corta, durante varios días las viejitas durmieron en la sala de la sala de mis padres, mientras que ellos, mis hermanos y yo dormíamos en el jardín en carpas que nos enviaron de Nicaragua unos amigos de mis papas. Yo dormí con mi ropa a la mano durante casi tres años.
Ese terremoto de Guatemala, costó más de 23,000 vidas.